Cometa
- María Roda
- 3 ago 2020
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 23 ago 2021
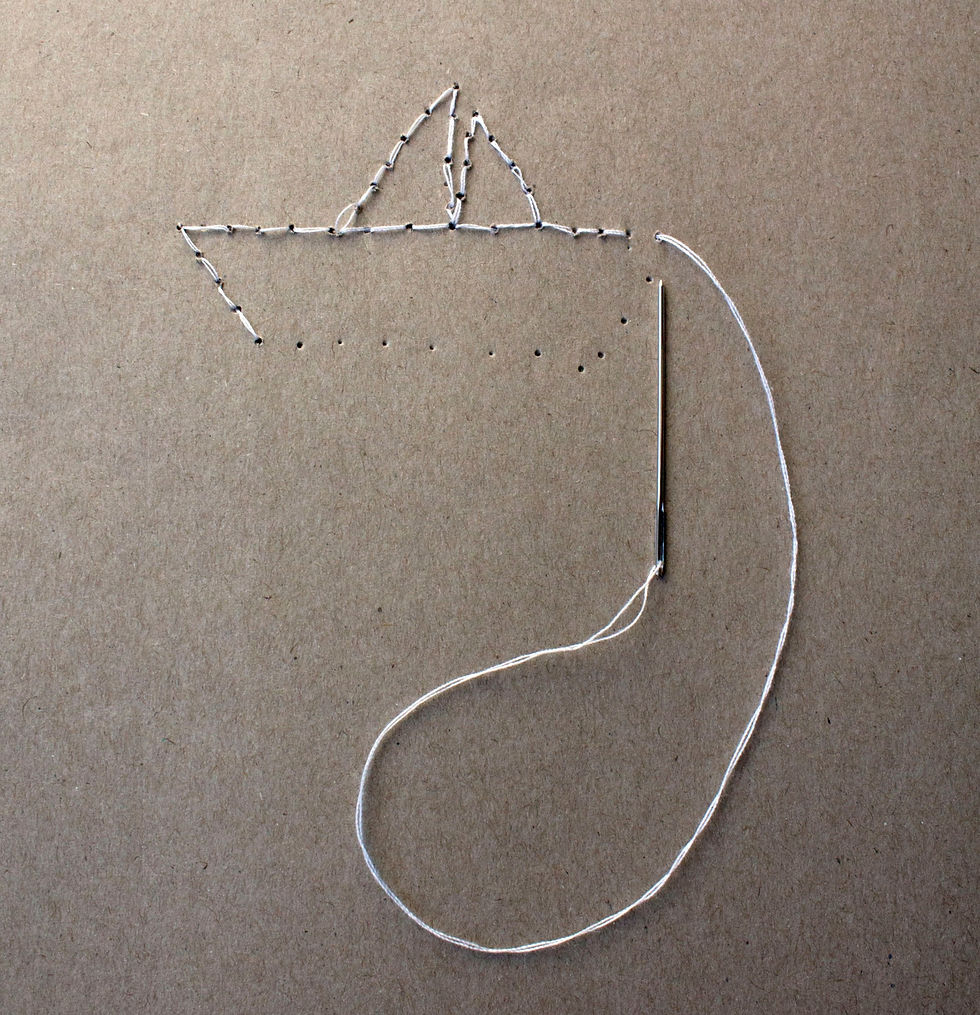
La luz se rompía en diferentes pedazos sobre su figura desnuda. Ya había amanecido. Hacía calor allá arriba donde estábamos trepados. Sus labios brillaban como gotas de sangre recién salidas de una vena. Su cabello, largo y despeinado, le caía por el cuello hasta la clavícula y los trocitos de luz hacían brillar pequeños fragmentos cobrizos.
Unas voces resonaban a los lejos, quizá en el exterior o en plantas mucho más bajas del cénit de la Cúpula. Mis pies tocaron la madera del suelo. Me incorporé con un gesto rápido, tratando de matar la pereza. Caminé hacia el lugar donde parecía originarse el ruido. Sentí vértigo al ver la espiral que decrecía a medida que se acercaba al centro. Estábamos a unos cuarenta metros de altura. Escuché un crujido detrás de mí. Sigilosamente, me dirigí hacia ella, quien se había acomodado y poco a poco abría los ojos. Tenían un color azul grisáceo, se tornaban verdes cuando lloraba y violeta cuando reía. La conocí cuando estábamos cursando primero de Primaria y ella decidió hablarme para hacer un trueque de tazos de Pokemon. A partir de entonces intercambiábamos chocolatinas, jugos de cajita, cigarrillos Marlboro por Mustang, sus apuntes de Matemáticas por los míos de Historia, chistes malos, lágrimas, risas y miedos, y, poco a poco, tejíamos una cobija invisible, que nos calentaba en los días fríos y nos servía como sombra cuando picaba el sol. El tiempo, que se sentía fluir tan lento, como una gota de jarabe al caer de una cuchara al frasco, nos llevaba a soñar con construirnos alas y escaparnos de ese pueblo en el que estábamos atrapados, ese pueblo, con minúsculas casitas de colores, arrinconadas contra la iglesia, imponente y titánica. Recuerdo que solíamos quedarnos mirando su fachada después de clase. Le intrigaba la forma como nos miraban las estatuas desde el portón. A mí, en cambio, me llamaban la atención los vanos circulares que rodeaban la cúpula.
Creí que no la volvería a ver desde que nos graduamos del colegio. Yo seguí viviendo en el pueblo, trabajando, caminando entre un día y otro. Ella llegó más lejos. Se mudó a la capital y cumplió su sueño. No parecía ella en las revistas que llegaban mensualmente al almacén: el maquillaje que cubría con tonos opacos sus hermosos párpados color durazno la igualaban a las otras mujeres del resto del mundo. Yo la prefería como era antes, con sus ojos de inocencia mirando hacia el cielo mientras paseábamos por la plaza central.
Era agosto y las cometas comenzaban a colgarse sobre los cables de teléfono. Como todos los viernes, salí del trabajo y fui a la cafetería por un tinto. Me acomodé en la mesa de siempre y miré por la ventana. Las palomas caminaban en círculos sobre las baldosas y un perro dormía contra un poste. Había cierta electricidad en el ambiente.
Al tomar el primer sorbo, percibí una silueta dentro del reflejo de la bebida oscura. Me volteé con letargo y, poco a poco, mis ojos se fueron agrandando, tanto de incredulidad, como de asombro. Musitó una sonrisa y se sentó frente a mí. Me contó que había venido al pueblo para visitar a su madre. A lo largo de dos tazas de café, me describía su nueva vida en la gran ciudad. Con unos ojos grandes y brillantes de emoción, me contaba anécdotas, me describía las maravillas que había experimentado en sus viajes al extranjero, se quejaba de los trancones en la capital, se burlaba de los personajes de la alta sociedad. Ya no era la Barbie que aparecía en las revistas. Volvía a ser la niña, de rodillas raspadas, con la que nos lanzábamos papelitos en clase y alimentábamos a las palomas con maíz robado de la casa de la vecina.
Esa noche fue la última vez que bebimos juntos. Celebramos la tradición que teníamos de jóvenes de brindar por cada moto que viéramos pasar. A pesar de haber cambiado físicamente, su forma de beber seguía siendo la misma. Sus ojos se tornaban violeta y sus mejillas rojas. Se convertía en un huracán. Nos pusimos a correr por el pueblo a carcajadas. No fue mucho tiempo el que nos tomó llegar al edificio, cuya monumentalidad nos paralizó por unos instantes. El deseo tan fuerte de entrar nos empujó a romper un vidrio del relicario y a subir corriendo las escaleras hacia la cima.
Abrió los ojos completamente y se quedó mirándome. Todavía enpiyamados, tenían el color de los de Elizabeth Taylor. “Ahora sí que la cagamos”—entonó. De un sobresalto, me acerqué hacia ella y le tapé la boca. “¡Hay alguien abajo!”— susurré.
Me miró asustada y buscó su ropa. Mientras abrochaba mi bluyín, me asomé por uno de los huecos por donde se filtraba la luz. En la plaza, una multitud se encaminaba a realizar el ritual dominical. No había forma de salir de la iglesia por la puerta principal. “Nos toca caminar por los techos.”—Murmuró. Sentí un vacío en el estómago. La idea me resultaba espeluznante. Además, no había forma de salir. Miré a mi alrededor. Arriba había una entrada de aire en la que cabía perfectamente una persona. Era posible treparse por unas vigas, pero terminaríamos literalmente en el casquete de la cúpula. Después de un largo suspiro, me aventuré a escalar primero para ayudarla a subir. Apenas asomé la cabeza, sentí ganas de vomitar. Veía a las personas como pequeños punticos de colores. Los grandes magnolios de la plaza parecían brócolis, las casas, fichas de Monopolio, el viento me golpeaba fuertemente y podía sentir la humedad de las nubes llegar a mi rostro. Tras dos intentos, logré incorporarme del todo. Ella no sentía miedo. Disfrutaba del paisaje. No le molestaba caminar sobre el metal con sus pies descalzos. Parecía Atenea, parada victoriosa en la cima del Olimpo, una veleta que oscilaba, acariciando el viento y apuntando al Norte. Caminamos poco a poco alrededor de la cúpula, con el sol en la espalda. Tras media hora, logramos descenderla. Nos deslizamos sobre la nave en forma de cruz, rodeados por palomas y copetones hasta llegar a un punto donde podíamos llegar hasta un techo verde, probablemente de la casa de Doña Otilia. Con cuidado de no romper ninguna teja, nos trepamos a las ramas de un árbol y bajamos a hurtadillas, evitando que algún pasante nos descubriera.
No volví a verla desde entonces. Luego de unos meses salió la noticia en una de las revistas que llegaban a la tienda. La vi tomando la mano de un actor empaquetado, esos que traen del exterior, quien acariciaba su vientre mientras caminaban por alguna playa de Mónaco. No sé si fue algún tipo de efecto de la luz o de la foto, pero sus ojos se veían verdes. Verdes como los vitrales de la catedral, verdes como las hojas de los magnolios.
Cerré la revista y abrí la puerta con un Marlboro en la boca. Las luces navideñas le daban un ambiente de tranquilidad a la plaza. Me senté sobre el andén. La catedral se mostraba imponente frente a mí y los vanos circulares de la cúpula emulaban una extraña serenidad, como si estuvieran observando.
María Roda, 2016

Comentarios